A Doña Alejandra
Por Ariel Martinez
Las hay buenas, y las hay malas, como todo en la vida. Pero que las hay, las hay.
Y ella, era una de ellas.
A mi vieja no le gustaba venir a Gerli, y más puntualmente a la casa que actualmente habito, la casa de mis abuelos.
No creo que haya sido por la casa en sí. Más bien, era por la gente que vivía en este lugar. Cuando digo gente en realidad era por mis abuelos y fundamentalmente, por mi abuela.
A Don Pedro (mi abuelo) ya le dediqué unas líneas, ahora es el turno de mi abuela.
Dicen los papeles que Alejandra del Rosario Cejas, Doña Alejandra para los amigos, nació en el año 1894 en Santiago del Estero, Argentina y falleció a los 91 años en Gerli.
No puedo hablar de la infancia de mi abuela, porque la desconozco. Solo sé que transcurrió en el campo de Santiago del Estero. Que era bilingüe, excelente persona y medio bruja.
¿Acaso, antes de 1970, la gente no era vieja cuando cumplían los 30 años? A mi abuela la imagino siendo siempre vieja, ya sea con tres, cinco o diez años, no importa.
Siempre vieja.
La pienso en cualquiera de esas edades vistiendo su batón floreado con grandes botones nacarados, el rodete gris meciéndose con cada paso de su andar cansino.
Poblada su cara con surcos profundos y secos, como ríos y afluentes de su terruño.
Mi abuela vino de Santiago del Estero y empezó a trabajar como doméstica en lo que hoy es C.A.B.A.
Vivió en un conventillo de la calle Olavarría, como cantaba Edmundo Rivero.
Eran tiempos de barro, cuchilladas, adoquines y tranvías.
Con ayuda de amigos, pudo poner un puesto de “comida rápida” frente al frigorífico Anglo, en Dock Sud, donde trabajaba mi abuelo Don Pedro como Foguista, al que ella lo apodaba Perú.
Cuando digo comida rápida, hablo de comida rápida de una época en donde un vehículo no viajaba más rápido que 70 km por hora y que ese auto solo lo tenían las familias adineradas.
El común de los mortales usaba bicicleta, tranvía o trolebús. Que alcanzaban la friolera velocidad de 30 kilómetros por hora. ¡Pura adrenalina!
Mi abuela se casó con Perú y vinieron a vivir a Gerli.
En esos tiempos todo era campo en el conurbano. Tiempos en los que pasó de llamarse “Parada Gerli” a “Estación Gerli”.
Cuenta la historia que Antonio Gerli, dueño de una fábrica textil, ubicada en la misma manzana de la casa de mis abuelos, hace la donación de los terrenos donde hoy está la estación de tren. Para que sus obreras y obreros no tuvieran que caminar hasta su fábrica, desde Avellaneda o Lanús, estaciones colindantes con Gerli.
Pero volviendo a Doña Alejandra, a ella se le atribuyen muchas historias y saberes.
Nunca sabré la veracidad de lo que cuentan algunas vecinas. Amantes ellas, de la palabra rápida en la vereda otoñal. Siempre con un rezo, para que no dejen de llover hojas.
Vecinas que hacen danzar las escobas, con el objetivo de producir su chistido característico. Acaso ¿era un llamado para juntar fieles a su congregación? Como el tañer de un campanario lo hace los días domingos.
Todo esto por supuesto mientras tararean “Todas las hojas son del viento”, o quizá llorando por “Lo que el viento se llevó”.
Posiblemente todo lo que relato de mi abuela, sean solo patrañas, para ser narrado en algún cuento, como este.
Mi abuela era la que administraba la casa, que era a su vez una pensión. Era la líder o matriarca diría yo.
Muchos pensionistas venían del interior, más precisamente de Santiago del Estero para buscar trabajo en Buenos Aires.
Generalmente eran hijos de amigos de mi abuela, aunque no lo sé a ciencia cierta. Tal vez, solo eran parientes. Eran muchachos jóvenes que venían del campo.
Los que luego pasarían a ser “Los cabecitas negras”. Que llegaban a Buenos Aires desde el interior, con una mano atrás y otra adelante, sin saber cómo vivir en la gran ciudad. Quizá venían “en busca de la felicidad”.
Ahí es precisamente donde intervenía mi abuela. Especie de madre o más bien madraza, que cuidaba de los polluelos y los cobijaba bajo su ala. Ella les conseguía trabajo en alguna fábrica, los aconsejaba, y les administraba el dinero.
Lo que ganaban semanal o quincenalmente, se lo daban a ella. De ese dinero mi abuela les descontaba los gastos por hospedaje y comida. Mientras el resto se lo administraba para esparcimiento, viajes, ahorros y otros menesteres.
También les regulaba las salidas al villar, los fines de semana y si alguno se retobaba, ella siempre tenía una varita de madera en la mano para amansar o domar al rebelde, (varita que jamás vi).
Eran muchachos de campo, que de pronto se encontraban con dinero, boliches, mujeres y alcohol. Combinación tentadora para sus efervescentes hormonas a punto de ebullición. Se manejaban como recién salidos de una historieta de Dante Quinterno, el creador de Patoruzú.
Mi abuela con su bravura característica, hacía que todo funcione a la perfección, con su palito como batuta dirigía la casa, como Herbert von Karajan lo hacía con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Si bien esto puede sonar muy fuerte, la realidad es que todos estaban agradecidos del trato.
Aún hoy mantengo contacto con un pensionista de nombre Arnoldo al que quiero mucho y me cuenta sobre su paso por “Gerli”. El venía de Chile con tan solo 13 años y pasó a ser parte de la familia, siendo cobijado por mis abuelos hasta que se casó y formó su familia.
Años después seguiría viniendo los domingos a comer empanadas y pastas caseras, con su esposa e hijo Julián. Aún hoy se emociona cuando habla de mis abuelos a los que recuerda con mucho cariño y afecto, como parte importante de su familia.
“Noticias de un secuestro”
En 1974 mi viejo cambia su Chevrolet 400 por un Dodge Polara, auto de dimensiones considerables. Lo que lo hacía un auto llamativo. Cierta tarde primaveral, saliendo de su trabajo, lo encañonan dos tipos y se lo llevan con el auto a pasear por Avellaneda.
Mi viejo que era muy calentón, no le gustaba pasear con desconocidos, que lo amenazaran con un revólver, y mucho menos en su auto. Por lo tanto empieza a luchar con sus captores mientras esperaban el paso del tren, estando la barrera baja.
El hombre sentado en la parte trasera del vehículo era quien llevaba el arma, la cual tenía que ocultar, para que, desde otros autos no lo vieran. Ahí es cuando mi viejo aprovecha y empieza a las trompadas, mientras que al conductor le propinaba unas cuantas patadas voladoras al mejor estilo Martín karadagian.
Cuando se levantó la barrera, el Dodge, cual góndola veneciana, se puso en movimiento por los húmedos empedrados del Docke, y como al compás de un blues de Manal, danzaba de un cordón al otro, mientras el gatillar del revólver marcaba el tiempo, casi como un reloj de péndulo, en forma metronómica.
Nunca salió ninguna bala.
La historia termina con mi viejo arrojándose del auto en movimiento, descalzo y desalineado; con ríos y lagunas rojas sobre su cabeza calva, de los culatazos del revólver.
Mientras sucedía todo esto del secuestro/asalto/robo, en el mismo lapso de tiempo, en Gerli, mi abuela tomaba unos mates con afiladas hojas de boldo y comentaba a sus pensionados que “El Negro”, como lo llamaba a mi viejo, estaba en peligro.
“No salían la balas del revólver”, decía como si lo estuviera viendo con los ojos entrecerrados. Esto lo susurraba en castellano mientras en quechua balbuceaba vaya uno a saber que cosa. Por supuesto le jugó al 07 y ganó unos cuantos pesos.
A mis diez años, lo que más me sorprendió, es el relato de los inquilinos, al día siguiente. Sus caras de asombro al enterarse de que lo que ella había narrado, o “visto”, el día anterior, era cierto.
Lo otro que me causó sorpresa, eran los rayones que tenía el auto, de pegar con los postes de luz de ambas veredas, en pleno pugilato, mientras duraba la danza macabra. Por supuesto también recuerdo ver a mi viejo llegar a Juncal en Temperley donde vivíamos, con su cabeza ensangrentada y todo magullado.
Otra de las historias que giran en torno a mi abuela Alejandra, es cuando una vecina, bastante bruja mal llevada, le echó una maldición a mi abuela y ella al estilo quiero vale cuatro, le redobló la apuesta diciendo que se quedaría muda. No sé lo cierto de todo esto, pero la cuestión es que dicha vecina, se quedó muda hasta los últimos días de su vida.
Hablando de diabluras.
En 1908 llega al país un equipo de fútbol inglés, el Nottingham Forest, quien goleó a Alumni por 6 a 0. Presenció ese partido Arístides Langone titular de Independiente quien quedó deslumbrado con el juego “endiablado” y las camisetas rojas del equipo Inglés.
Fue esa admiración la que lo llevó a tomar la decisión de vestir a Independiente con sus mismos colores, y del juego endiablado, sale el término “Los diablos de Avellaneda”. El debut de esa camiseta roja, sería con Banfield que perdió 9 a 2 contra los diablos!
Un año después ganaría la “Copa Bullrich”. Si no supiera que eso fue en el año 1909, pensaría que estoy hablando de “La Pato”. Nunca mejor puesto el nombre a esa “Copa”. Un club de fútbol, un partido político, quizá la marca de un auto, sean cosas que se transmiten de generación en generación. O no.
Con respecto al fútbol, mi viejo era también fanático del Rojo. Tradición que no seguí. Tampoco mi hermana ni mi hermano lo hicieron. Si bien soy de Independiente, no me gusta el fútbol, lo que termina conmigo la tradición y el fanatismo.
Con respecto a la política, tanto mi abuelo como mi abuela eran fervientes admiradores de Perón. Mis abuelos pudieron vivir en carne propia, lo de la movilidad social, gracias al peronismo. Mi viejo, más crítico, tendía al anarquismo, aunque al final de sus días estaba bastante facho y gorila.
En mi caso siempre tendí hacia la izquierda hasta la llegada de Néstor y Cristina, que me tocaron con la varita peronizante. En cambio mi hermana y hermano...bue…Panza llena, corazón contento.
Al día de hoy, a mis 57 años no he conseguido comer empanadas de carne como las de mis abuelos. Tampoco el matambre al barro, otra exquisitez de su cocina como los ravioles o fideos que se amasaban los domingos. Eran insuperables como el pan con chicharrón.
Igualmente pude descubrir que el secreto del sabor, en parte, era la leña con la que cocinaban todo. Y por otro lado, el amor con el que lo hacían. Tanto mi abuela como mi abuelo, eran personas muy queridas en el barrio.
Por ser amables, solidarias, por estar siempre dispuestos al encuentro con amigos y amigas, cosa que mi viejo siguió manteniendo y yo, me siento heredero de tal aptitud. Si hay algo que uno no puede borrar de la memoria, es la mirada o recuerdos de la niñez.
Mi madre intentó por todos los medios defenestrar a la familia de mi padre. Y a lo largo de su vida trató de borrar los recuerdos de “Gerli”. Siendo el menor de la familia, hoy pongo en valor a mis abuelos. Quizá lo sienta como una deuda para con ellos, que siempre se portaron tan bien conmigo.
Posiblemente sea porque ellos, siempre amaron. Y el amor…Vence al odio.
Para mi abuela Doña Alejandra
Ariel Martinez























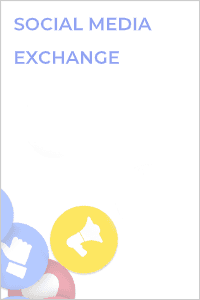
0 Comentarios